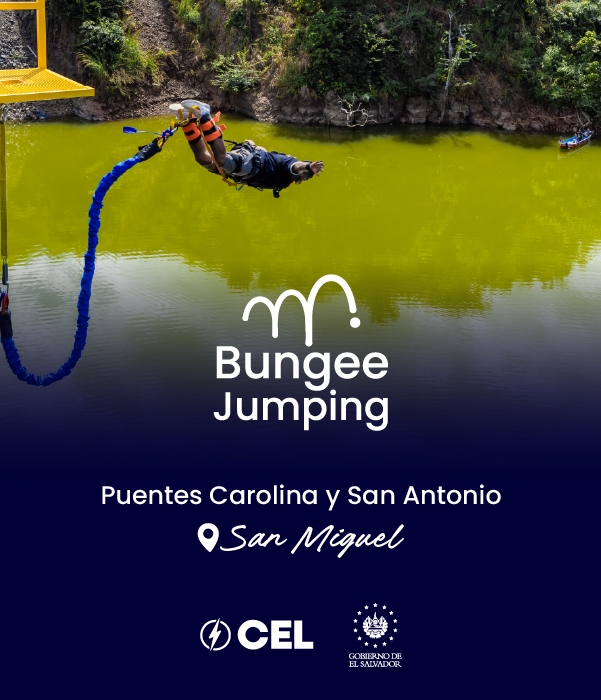Entre las ventajas de estar en un país que no es el propio, mi favorita es la de ejercitar nuestra capacidad de asombro al máximo. No importa si es ante una flor desconocida o ante un acento de alguien al hablar o ante un edificio muy diferente de los que para nosotros han sido los habituales: todo nos va haciendo crecer de diversas maneras, todo puede irnos enriqueciendo si nos permitimos ver las cosas desde una nueva perspectiva. Y recorrer una mañana de domingo el Museo de la Memoria y la Tolerancia, en la Ciudad de México, ha sido especialmente asombroso, enriquecedor… e impactante.
Son tres niveles con varias salas de distinto tamaño, y su intención es recordarnos genocidios del siglo XX. La mayor parte del recorrido está dedicado a explicarnos el holocausto, pero también se habla de Guatemala, Darfur, Ruanda, Camboya y la ex–Yugoslavia (entre otros), para recordarnos que la atrocidad del ser humano no conoce límites de fronteras, razas, credos ni ideologías. Y sobre todo para recordarnos que ello no es motivo de orgullo sino todo lo contrario. Es motivo de espanto. Que tras la Segunda Guerra Mundial se haya tenido que crear la palabra genocidio para explicar todo tipo de violencia que busca destruir, de forma parcial o total, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso justamente por esa ‘diferencia’ no indica que hasta 1944 se supo que se había cometido algo así; lo que indica es que hasta ese momento se buscó un mecanismo legal para procurar justicia para las víctimas.
Es especialmente inquietante ver pasar testimonios de un par de supervivientes que dicen que esa violencia no volverá a ocurrir en su país, pero luego nos preguntamos si de alguna manera no se habría repetido ya algo que había pasado cientos de años antes, o si realmente hay algo que nos pueda garantizar que ya no volverá a ocurrir incluso en este siglo XXI. Siempre dicen que “un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla”, así que tendríamos que asegurarnos que todos los pueblos conocemos nuestra historia a fondo. Para ello vale la pena este ejercicio de ir a este museo y ser capaces de dejarnos envolver por un espacio arquitectónico oscuro, que por momentos parece asfixiante al buscar recrear esa angustia también mediante el control de la luz con la que se ilumina a las fotografías de todos los tamaños y videos, que nos están contando historias tan crudas, tan recientes…
Y es que este recorrido es doloroso y muy fuerte, sin duda, pero es humanamente urgente y necesario. Sobre todo si consideramos que cualquier lugar de La Tierra que esté poblado por nuestra raza humana debería ser capaz de despertarnos empatía, compasión hacia lo que ellos viven. Con esta misma idea entre manos, en la última sala han colocado unos dispositivos electrónicos cuya pantalla táctil te permite interactuar para que una, como visitante, pueda ser parte del Movimiento de Acción Social (MAS), que te invita a cuestionarte desde dónde quisieras apoyar a cambiar las cosas: “La suma de acciones cambiará nuestro México”, dice una parte del correo electrónico que es enviado para confirmar que puedes empezar una acción con la que se va conociendo más sobre la memoria histórica y los derechos humanos, a la vez que se van fomentando valores como la tolerancia y el respeto entre nosotros como humanos.
Y entonces la pregunta evidente, que se vuelve inevitable al salir del museo, es cuándo tendremos algo así en el país. En nuestro El Salvador. Cuánto de nuestros veinte mil kilómetros cuadrados estamos dispuestos a ceder, a reconstruir, a dedicar a ese ejercicio urgente que nos ayude a vernos cada mañana en el espejo mientras recordamos de dónde venimos. Porque lo que somos ahora es producto de muchas historias, de muchas diferencias que no fueron dialogadas sino más bien contrapuestas, especialmente en esas últimas décadas del siglo pasado. Y deberíamos ser capaces de ver hacia atrás y hacia adentro, hacia nuestras propias formas en que ejercemos la violencia en esta sociedad tan polarizada que habitamos (algunos incluso la habitamos de forma virtual mientras estamos fuera, pero todo parece igual de violenta que en la realidad). Además, deberíamos ser capaces de plantearnos también el ejercicio constante no solo de tolerar nuestras diferencias sino abrazarlas, como dijo una de las personas con quien recorrimos el museo.
Encima de la pizarra del salón de mi último año de bachillerato, una amiga nos escribió un cartel: “Si no sabes dónde vas terminarás en otro lugar”, y mientras aprendía más sobre los campos de concentración o de trabajo y sobre matanzas ordenadas por seres humanos que se creían superiores a los demás, no dejaba de pensar en una enmienda… si no sabemos de dónde venimos, no importará en qué lugar terminemos. Y como salvadoreños (en El Salvador o por el mundo) no nos tendríamos que permitir el olvido, sobre todo si hacer memoria, construir memoriales, promover espacios de reconciliación es aún de las recomendaciones que se hacen desde los Acuerdos de Paz que menos hemos cumplido como sociedad. Por eso, e imitando una de las preguntas que he visto pasar en estas últimas semanas en ese espacio salvadoreño virtual en que me muevo, mi pregunta sería esta: si propongo que compartamos historia de nuestro país, con más descripciones y menos adjetivos, para ejercitar la memoria sobre nuestra historia, nuestra literatura, nuestra gente, nuestras palabras, nuestras migraciones [ con el hashtag #SomosElSalvador ] y con ello practicar también nuestro abrazo a la diversidad, ¿quién me acompaña?